Ossorio y Gallardo - Diario de Sesiones, 19 de mayo de 1932
(Madrid, 1873 - Buenos Aires, 1946) Ensayista, político y jurisconsulto español. Era hijo del escritor y bibliófilo Manuel Ossorio y Bernard, y hermano del periodista Carlos y de la escritora, traductora y periodista María de Atocha Ossorio y Gallardo de Riu.
Estudió derecho en la Universidad Central de Madrid y emprendió una brillante trayectoria profesional, llegando a ocupar cargos como la presidencia de la Academia de Jurisprudencia y del Ateneo de Madrid, o el decanato del Colegio de Abogados. Políticamente militó siempre en las filas del Partido Conservador, y alcanzó los cargos de gobernador de Barcelona (1909) y ministro de Fomento (1917), aunque a raíz de la dictadura del general Primo de Rivera quedó relegado a un segundo plano.
Se mostró partidario de la República y con ella fue miembro de las Cortes Constituyentes (1931), en las que asumió la presidencia de la comisión jurídica encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Constitución. Al finalizar la Guerra Civil se estableció en Buenos Aires, donde continuó sus actividades políticas y llegó a desempeñar el cargo de ministro sin cartera en el Gobierno en el exilio presidido por José Giral (1945).
Diario de Sesiones, 19 de mayo de 1932
Señores diputados, aunque es notoria mi añeja afición a los problemas de Cataluña, sobre los cuales he hablado y escrito copiosamente, no tenía yo el valor necesario para intervenir en esta discusión, porque estaba suficientemente enterado de que en debates de este volumen sólo tienen pleno derecho a hablar las fuerzas y las categorías, y yo no soy ni una cosa ni otra dentro de esta Cámara. Pero el otro día me hizo reaccionar un noble concepto del Sr. Lerroux, que el viernes realizó algo más que un discurso, realizó un sacrificio; el Sr. Lerroux dijo: «No es lícito recatar la opinión, porque sería desleal quedarse en la penumbra para que se pudiera presumir que dejábamos al Gobierno íntegramente la responsabilidad de una medida que muchos calificarían de separatismo.» Aquello llegó a mi conciencia, y, por escasa que sea mi personalidad, comprendí que tenía un cierto deber moral de exponer ante la cámara la perspectiva de mi opinión sobre el asunto, mostrando, ante todo, mi posición ideológica para que nadie se llame a engaño más tarde.
Yo soy, de muchos años, simpatizante en alto grado con el regionalismo y con la autonomía. Nacionalista, no. Ya sería fenómeno sorprendente que de los barrios bajos de Madrid hubiera salido un nacionalista catalán. Nacionalista, no. Constantemente, la última vez en un artículo que tuvo la bondad de pedirme el señor Companys para La Humanidad, he tenido ocasión de decir que me parecía muy peligroso el desmedido uso del vocablo a que los políticos catalanistas vienen entregados, porque todo núcleo humano que se siente nación, plenamente nación, se juzga con derecho a un Estado, que es la representación jurídica de la nación, y en cuanto surge el Estado brota inexorablemente, por ley de lógica, la necesidad de la independencia. De modo que dentro de un concepto de regionalismo se puede llegar a las mayores amplitudes de respeto a los hechos diferenciales, sin ningún peligro para unidades superiores. En la aplicación de un criterio nacionalista, o se tiene que ser incongruente con el principio o se tiene que llegar a la separación.
Mi opinión no discrepará substancialmente, en cuanto a las soluciones, de las demás que han expuesto en la Cámara diputados no catalanes. Lo advierto de antemano para que nadie pueda experimentar una decepción. Mas yo arrancaré de puntos de vista distintos, porque o no razonaré en jurista ni en filósofo; yo me atendré a unas realidades de naturaleza política, sobre las cuales aspiro a que se produzca un unánime sentimiento de la Cámara, lo cual sería ya tener mucho avanzado para el buen trámite de la cuestión.
En la cuestión catalana creo que debe empezarse por afirmar estos dos hechos innegables. Primero. Hay en el conglomerado español una porción de ciudadanos que no se encuentran a gusto con el sistema político en que está incrustado. Son varios millones, significan una economía, una cultura, una perseverancia, una fuerza, cuya encarnación tiene un siglo de antigüedad. Es, pues, indiscutible que España se encuentra ante esos compatriotas con un problema de libertad. No se juzgan ellos bien acomodados en la estructura del Estado español; quieren libertad mayor, desembarazo mayor, desenvolvimiento mayor. El hecho, con ser hecho, tiene ya una enorme pesadumbre. Segundo. El movimiento nacionalista no es interesado. Yo en esto siento discrepar de otras opiniones. ¡Ojalá lo fuese! ¡Qué cosa más fácil, habría que tramitar una cuestión de mero egoísmo, de apetitos personales, de conveniencias mercantiles! Sobre eso es muy fácil regatear. Lo trascendental y grave es que ese problema, como todos los nacionalistas, grandes y pequeños, es fundamentalmente sentimental.
No le han creado los mercaderes, ni los negociantes; le sostienen, le inspiran, le desarrollan los historiadores, los arqueólogos, los poetas, los críticos, los músicos, los pintores y los escultores. Y, por natural reacción, habréis de reconocer vosotros, catalanes, que la protesta del resto de España tiene también mucho de sentimental. Oiréis a veces frases descompasadas, agresiones excesivas, hasta violencias injuriosas, que sólo tienen paridad con las que en vuestra tierra se suelen usar para con nosotros, porque son extralimitaciones de una y otra parte. Pero en todo eso, lejos de haber un motivo para la desesperanza, hay un fundamento para la ilusión, porque con toda la acritud del vocablo, con todo el encono de la polémica, con toda la severidad de la dialéctica, en una y en otra parte hay un fundamento de amor. Estos hechos nadie puede negarlos, y siendo ciertos, como son, se deriva de ellos una conclusión también indestructible: la cuestión catalana no se puede soslayar ni aplazar; ha de resolverse de un modo o de otro, pero hay que llegar al final. Cataluña tiene algo de niño –perdonad que os trate con tanta confianza, porque os conozco bien. Un niño se subordina fácilmente a la negativa o a la reprensión, mas no al engaño. A Cataluña le podemos decir que estamos conformes o discordes con ella, que votamos tal o cual cosa; pero eludir el problema, dejar que estas Cortes acaben sin haber resuelto nada, eso no. No sería propio de nuestra lealtad, ni correspondería a la nobleza con que los catalanes, dentro de sus puntos de vista, han venido a plantear ante España la totalidad de su problema. Hay, pues, que resolver. Examinemos cuáles con los caminos de la solución.
Primer camino: la compresión por la violencia, el asimilismo, la extinción brutal de la aspiración catalana. Nadie lo quiere, nadie lo desea. Ni aun los más enconados de vuestros adversarios tienen contra Cataluña propósito tan absurdo y cerril. Y aunque lo tuvieran, serían completamente inútil, porque por los caminos de la violencia se aplazan algunas cosas, pero no se resuelve ninguna. Todavía está Cataluña pasándonos facturas del conde-duque de Olivares y de Felipe V. Recientemente, la Dictadura tuvo la ingenuidad de creer que había suprimido el problema porque había desatado sobre el espíritu catalán una serie de disposiciones prohibitivas, vejatorias, ofensivas. No resolvió nada; al caer la Dictadura el problema estaba mucho más enconado que antes. No hay asimilismo que resuelva el problema.
Segunda fórmula: la separación. Parece que hay separatistas allá; parece –y esto es novedad- que hay separatistas aquí. De tiempo atrás algunos catalanes han sostenido la necesidad de apartarse de España, recabando una plenitud de independencia. Ahora, cuando ellos no lo dicen (por lo menos no lo dicen los que tienen solvencia), cunde la especia por el resto de España, y otras personas exacerbadas, excitadas, indignadas, exclaman: «Acabemos; déseles no la autonomía, sino la independencia total, la Aduana del Ebro, y hemos terminado.» Yo no consigo asustarme demasiado ni por los unos ni por los otros, porque creo que ni en Cataluña ni en el resto de España hay separatistas. Creo que hay en Cataluña quienes dicen que son separatistas, y hasta pienso que ellos, d buena fe, piensan también que lo son; pero el curso de la Historia nos enseña que cuando llega el momento de serlo de veras, un llamamiento del afecto, un consejo de la conveniencia, un imperativo cualquiera de la realidad basta para acabar con toda aquella literatura de la desesperación y para colocar a las gentes en su terreno. ¿Por qué? Porque en España hay algo más, bastante más de lo que dicen los espíritus enconados en el momento del enojo. No quiero hablar con un texto mío; citaré uno de persona que, aunque políticamente haya merecido muchas impugnaciones de vuestra parte y de la Cámara en general, no se puede negar que ha sido un catalanista tipo y un gran conductor de la fe y del fervor catalanistas; me refiero al Sr. Cambó. Pues el Sr. Cambó, viejo y pertinaz catalanista, dice: «Es innegable que entre Castilla y Cataluña y entre Portugal y Vasconia hay diferencias más profundas que las existentes entre Sicilia y el Piamonte, entre Provenza y Bretaña, entre Inglaterra y Escocia…, y no digamos si entre Prusia, Baviera y Austria. Pero esa diferencia esencial entre los núcleos raciales no destruye el hecho de una unidad geográfica cuya trascendencia política han venido acentuando unos siglos de historia común sincera y efusivamente compartida, una unidad económica fuertemente articulada y hasta ciertas realidades demográficas, como la actual magnitud y complejidad de Barcelona, únicamente compatibles con su indignación dentro de una gran unidad política.
El olvido de una realidad hispánica, a la cual está inexorablemente ligada Cataluña, sería políticamente tan funesto en el siglo XX como lo fue en la Edad Media.»
Esta es, señores diputados, la verdad que en el momento de crisis se impondría a todos los intransigentes. Queramos o no –que si queremos-, hay una unidad hispánica que ha hecho la Historia, la economía, el intercambio de intereses y de manifestaciones artísticas, todo, todo lo que tienen que llevar pueblos que han corrido la misma suerte durante muchos siglos y que se comunican, por ferrocarril, dos o tres veces diarias, en diez horas de tiempo. No hay, pues, separatismo ni hay asimilismo. ¿Cuál será el camino de la solución?
Pues la inteligencia; no hay otro. Y cuando oigamos en las tertulias, en los casinos y o los cafés de la calle de Alcalá o de las Ramblas manifestaciones extremistas no las tomemos demasiado por lo trágico, porque, por exclusión, se llega a la solución de que no hay más remedio que entenderse. Una de las grandes glorias de esta Cámara será que nos entendamos, y para entendernos habremos de tomar la lección de las dos negativas: del asimilismo y de la secesión; es decir, que para entendernos ni podemos desconocer la personalidad de Cataluña ni se puede pensar en una España deprimida y débil. Son, pues, los dos conceptos los que han de prevalecer para el hallazgo de la solución. Y esa solución de inteligencia, ¿qué alcance tendrá? ¡Ah!, en esto cabe una gama muy extensa. Era ayer –en la Historia los años cuentan minutos- cuando un catalanista mallorquín, gloria de las letras españolas, cuyo nombre pronuncio siempre con reverencia por sus méritos y por lo que en mi ánimo influyó, Miguel Santos Oliver, veía en el problema catalán simplemente una cuestión de buen gobierno. Al otro extremo está la ideología de Prat de la Riba, secundada y seguida por todos sus discípulos y continuadores. «No se trata –decía a los castellanos- de que nos gobernéis bien o mal; se trata de que no nos gobernéis.» (El Sr. Royo Villanova: De que os marchéis.) Creo que la frase era «que no nos gobernéis». «No se trata de que nos gobernéis bien o mal, sino de que no nos gobernéis.» Pero, en todo caso, yo rogaría de la erudición del Sr. Royo Villanova que no me estimulase demasiado en el camino de la crítica, porque tengo que proceder con todas las cautelas, con todas las precauciones y con todos los frenos.
Hemos de entrar, pues, en el camino de una inteligencia sobre esos dos supuestos: que ni España, la unidad de España, la singularidad, la firmeza, el Poder de España pueden ser desconocidos, ni tampoco puede ser olvidada la realidad de la personalidad catalana.
En busca de la fórmula interesa apartar del camino dos obstáculos, que tienen más importancia verbal que substantiva; pero, en fin, en pueblo como el nuestro las palabras estorban a veces más que los hechos. Esas palabras son «soberanía» y «patriotismo». A cada paso, siempre que se afronta cualquiera de los aspectos del asunto, brota el tema de la soberanía. ¡Ah! ¡Esta facultad no se puede ceder porque merma la soberanía; de esto no se puede hablar porque desintegra la soberanía; esto no se puede hablar porque desintegra la soberanía; esto no se puede reconocer sin mengua de la soberanía! Veamos si el vocablo tiene tan enorme fuerza contentiva y limitativa como suele parecer.
Yo pienso, con Jellinek, que la soberanía no es un concepto absoluto, sino una categoría histórica, y en el curso de los tiempos la soberanía ha tenido encarnaciones muy diferentes. Hay un proverbio francés de la Edad Media que dice: «Cada barón es soberano en su baronía.» Claro, porque en un régimen feudal no se concibe otra soberanía sino la del señor territorial y jurisdiccional, a cuyo sucesores vamos a dar un trato riguroso, si bien merecido, en el proyecto de ley agraria. Pero cambió el sistema político y la monarquía absoluta asumió todos los poderes antes esparcidos, y ya la voz de orden de la soberanía era otra; todos los monarcas pudieron decir con Luis XIV: «El Estado soy yo.» Y surgió un concepto de soberanía personal, patrimonial y hereditario.
Avanza la Historia, y con los movimientos revolucionarios brota el concepto que no hubieran podido concebir ni llegaron a comprender nunca los monarcas absolutos ni los viejos señores: brota el concepto de la soberanía nacional, y ya está cambiado por completo lo que es soberanía y ya es el pueblo, con su manifestación del sufragio, sus múltiples y encontradas opiniones, sus juicios, sus pasiones, sus apetitos, sus deseos, quien encarna toda esa suprema potestad. Pero llegamos a nuestros días y apunta una teoría nueva, la del sindicalismo, y el sindicalismo dice: «No, no hay tal soberanía del Estado, ni el Estado tiene una función suprema sobre nadie. Los pueblos se han de gobernar por el concierto, por el pacto de gremios, corporaciones y sindicatos que libremente establezcan las relaciones jurídicas.» Y ya tenemos aquí otro concepto enteramente nuevo de la soberanía. Sin llegar a un fenómeno plenamente sindical, los Estatutos de los funcionarios han limitado una soberanía estatal que para nuestros padres era intangible y sagrada. El dictador español se murió sin comprender cómo era posible que él, que había deshecho la Constitución del reino, no podía acabar con un dependiente de un Ayuntamiento rural, porque brotaba siempre aquella soberanía compartida, hija de la ley, que hacía al funcionario inatacable por los ácidos corrosivos del Poder gubernamental, y bastaba una sentencia del Tribunal Contencioso para que el secretario del Ayuntamiento pudiera más que el dictador.
Ahora, además, apunta otra manifestación de soberanía internacional, y no es ya la Iglesia católica, universal, internacional por su naturaleza, de siempre predecesora en esto, como en muchas cosas, de teorías que hoy se encuentran excelentes y nuevas, sin lo la Sociedad de Naciones, el Tribunal de Justicia Internacional y el movimiento obrero, que tiene su fuerza en su internacionalismo.
Por consiguiente, dado este concepto de la soberanía, ¿hemos de pelear a propósito del servicio A o del servicio B, del nombramiento de este o del otro funcionario, de la concesión de tal o cual ley o reglamento, creyendo que en todo está envuelta la soberanía? No. Conviene achicar el concepto. La soberanía, a mi entender, queda limitada a un solo Poder: al Poder de creación, que es, por consecuencia lógica, el Poder de revisión. Por eso yo no me emociono demasiado cuando me dicen si esta facultad, si la otra atribución se puede dar o no con merma de la soberanía. No; de muchos modos viven los pueblos felizmente, y hay soberanía plena, y hay soberanía delegada, y hay soberanía compartida, y hay régimen unitario, y hay régimen federal. La soberanía no está más que en una cosa: en el Poder de creación.
Segunda palabra: el patriotismo. Conviene mirar cara a cara a los vocablos. Vosotros tenéis esta tesis: «España no es nuestra patria, pero es nuestro Estado.» Y hemos perdido demasiado tiempo en querer forzar a entender y estimar la patria como la entendemos y estimamos nosotros. El esfuerzo es baldío, porque estas cosas no se imponen. ¡Qué más quisiera yo sino que vosotros tuvieseis de la patria española el mismo concepto que inunda mi alma, formada y creada en correrías innumerables por todo el territorio nacional, con predicaciones sin cuento, en contacto con los hombres de todas las latitudes españolas, con las más diversas costumbres, con los instintos y los apetitos más opuestos! Ese conocimiento generalizado me ha hecho, ya en mi madurez, amar a España, sentir a España mucho más que en los albores de mi juventud. Yo no sé si viajando los catalanes más por toda España acabarían participando más de estos sentimientos. (Rumores.)
Un escritor distinguidísimo, D. Melchor Fernández Almagro, en un libro interesante por todo extremo, que acaba de publicar, se hace cargo de este mismo argumento y dice: «¿Para qué pelear sobre el concepto de patriotismo?» Edifiquemos sobre aquello que es común, y si los catalanes, con un sentimiento más reducido –l llamaré más subalterno- hacia la patria española tienen, sin embargo, un concepto de la necesidad del Estado español, trabajemos sobre eso; y si el Estado es el que unifica nuestras voluntades, pongámonos de acuerdo para reconocer que vosotros no querréis –yo estoy seguro de que no lo habéis querido en ningún momento- un Estado enteco, un Estado débil, un Estado flojo, que si fuera flojo en la relación con vosotros sería fácilmente arrollable en las relaciones con todos los demás; y eso ni a vosotros ni a nadie conviene, porque de fronteras para afuera no hay más que una cosa viva y latente: España.
Apartados esos obstáculos del camino, vayamos ya a la elección del sistema de inteligencia. Se presentan dos: un régimen federal y un sistema de regionalismo autonómico. ¿Cuál podemos estudiar y plantear? ¿El federal? Yo creo que no, porque ya lo hemos eliminado en la Constitución. El tema ha sido aquí tratado, si no recuerdo mal, por el Sr. Sánchez Román.
Sobre esto hay un punto gracioso. Todos sabéis que tuve el honor de presidir la Comisión Jurídica Asesora, redactora del anteproyecto de Constitución, que tan poco gusto dio a los señores (Risas.), y apenas lo publicamos nos encontramos, por la derecha y por la izquierda, con un ataque fundamentalísimo. Lo primero que nos dijeron fue: «¡Ah!; ¡pero si este proyecto no es federal!; ¡pero estos hombres no han hecho una Constitución federal!; pero ¿es que la Constitución no va a ser federal?» Y por todas las columnas de los periódicos circulaba un hálito de indignación porque no habíamos hecho un proyecto de Constitución federal. Yo confieso que llegué a pasar unos momentos verdaderamente bochornosos, porque me parecía que cuando iba por la calle las gentes me señalaban con el dedo, diciendo: «Fíjate, ese hombre voluminoso no es federal.» (Grandes risas.) Y ahora llega el dictamen de la Comisión, y todas las gentes que antes nos atacaban por poco federales atacan al dictamen y a la Comisión –no hay que decir que a los catalanes- por demasiado federales. Y gritan y se enojan diciendo: «¡Pero esto es una República federal! ¡No hemos votado la República federal!»
Dejemos un poco su holgar a los comentaristas y fijémonos en la verdad del caso. La verdad es que hemos hecho una Constitución que no es federal, que admite la posibilidad de un desarrollo autonómico a las regiones que muestren unidad de historia, de lengua, de costumbres, etc.; pero federal, no. Por consiguiente, si no se trata de una organización federal, vamos a quitar también de en medio todas esas apostillas del Pacto de Cataluña con España, de la relación de Estado a Estado y hasta, si alcanza el tiempo, la preocupación de nuestro excelente amigo el Sr. Maspóns, que sostiene en un libro reciente que la Constitución española no rige en Cataluña. Dejemos todo eso. Tenemos que vivir dentro de la Constitución con lo que hemos sido hasta ahora históricamente, con lo que la nueva Constitución históricamente nos permitirá ser, y apartemos también todos esos conceptos, un poco agrios, que suelen perturbar la discusión sin fruto ninguno. Estamos, pues, ante una simple limitación de actividades del Estado a favor de la región autonoma.................
Cierra España.



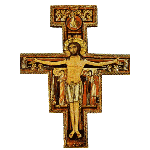













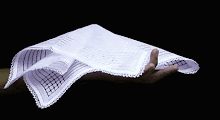





































No hay comentarios:
Publicar un comentario